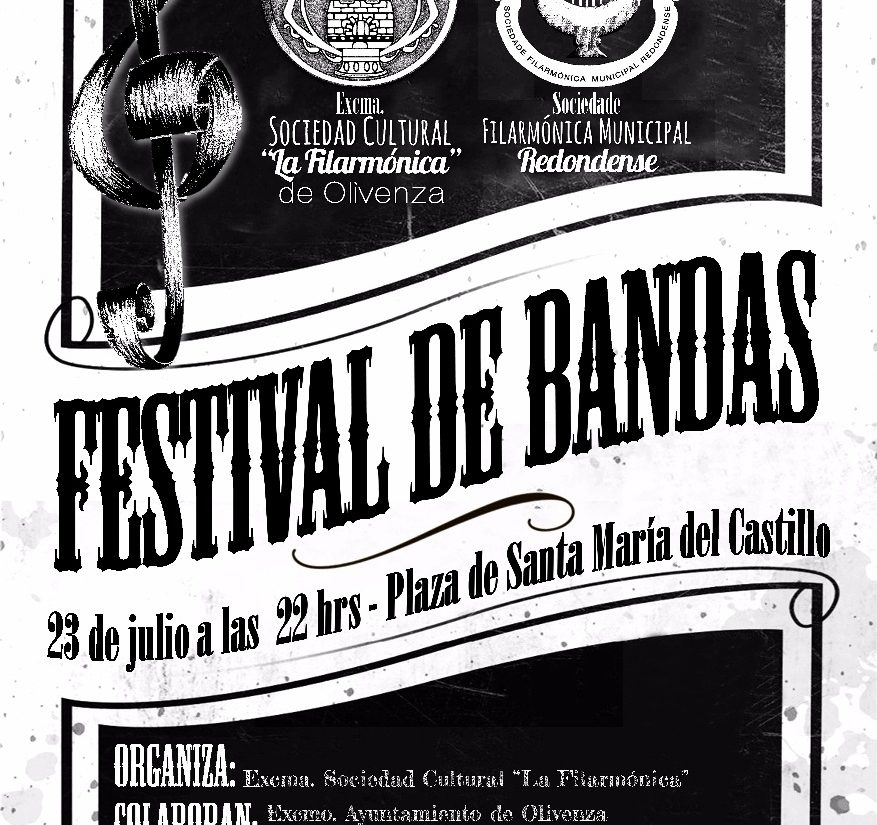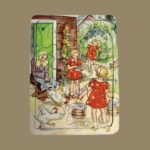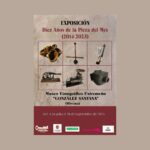Como parte de las actividades programadas en 2016 por el Proyecto Reminiscencia, que el Museo viene llevando a cabo en colaboración con CASER Residencial Olivenza,...
Al principio de los tiempos, los humanos eran incapaces de enumerar las cosas. Como mucho eran capaces de conocer la unidad, el par y la...
- julio 21, 2016
La web TripAdvisor ha vuelto a galardonar al Museo en 2016 con su Certificado de Excelencia. Establecido en 2010, el Certificado de Excelencia premia a los negocios...
- julio 20, 2016
Fuente: Web Excma. Sociedad Filarmónica de Olivenza Una de las citas culturales de Olivenza en la época estival es, sin lugar a dudas, el concierto...
- julio 19, 2016
Como parte de las actividades previstas en la programación de la celebración del 25º Aniversario de su inauguración oficial, a partir del 18 de julio se...
- julio 18, 2016
Los historiadores e investigadores oliventinos Miguel Ángel Vallecillo Teodoro y María Berjano Díaz participaron en el Congreso Património Cultural: da Arqueologia à Etno-Botânica e da Etnografia...