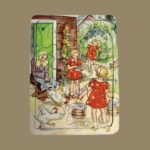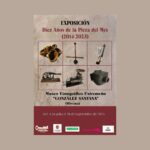Hace algunos años, las radios de válvulas ocupaban un lugar destacado en el salón de las casas. Junto a estas, había un pequeño aparato, a...
La primera radiografía, sobre una placa de metal, data de 1895, realizada por Wilhelm Conrad Röntgen, quien fue galardonada con el Premio Nobel de Física...
Los años finales del XIX y primer tercio del XX suponen un importante crecimiento económico y de mejoras industriales, lo que conlleva ciertos cambios culturales...
- enero 7, 2025
Como viene siendo habitual desde que comenzamos la actividad Pieza del mes, durante el mes de enero mostramos un juguete de nuestros fondos. En este...
En el s. XVII, los farmacéuticos tienen un papel indiscutible en el ámbito de la ciencia y empiezan a dedicarse a la química con más...
Todos sabemos que una cuna es un tipo de cama para niños pequeños. Suele tener barandillas laterales o bordes altos para evitar que el niño...